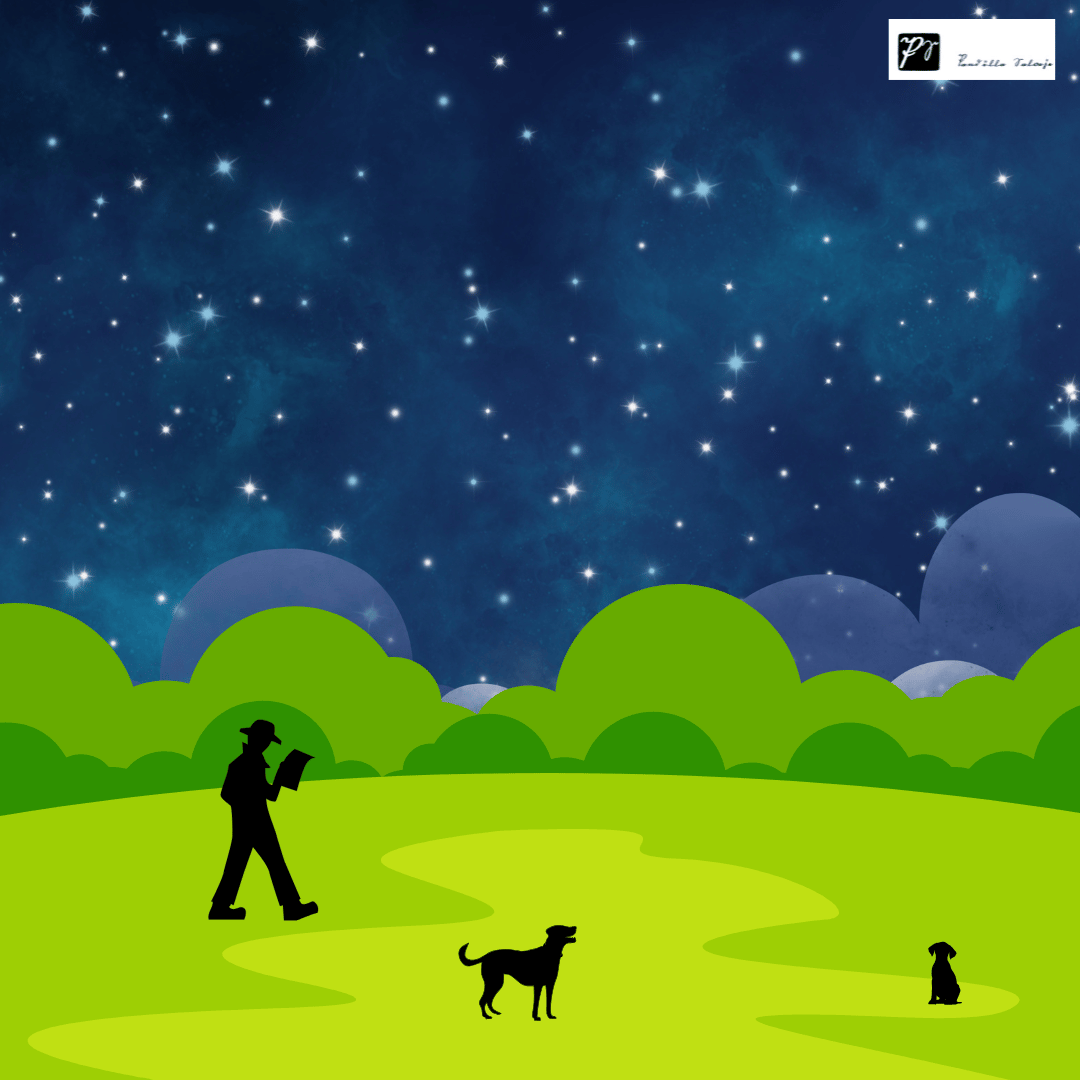En el momento en que escogí como mi lugar de trabajo el quincho, lo hice sin dudarlo. Me quedaba cerca el jardín donde la Pandilla Salvaje correría libre mientras trabajaba. Un espacio abierto, sin paredes, tan solo un techo con vigas de las cuales colgaría mi hamaca para pasar los atardeceres acostado con intensos debates internos. El primer año, un par de lluvias fuertes cuestionaron mi decisión. En el que está en curso, las lluvias resultaron más intensas. Por suerte, el espacio es amplio y el agua no alcanza a llegar a mis papeles. La humedad y el viento que arrastra gotas, es otro cantar.
No me quejo, es un buen refugio en el exilio. Mis sueños de libertad creativa tenían sus raíces en la fantasía de poder controlar mis tiempos. No contemplé que todo cambiaría al compartir un mismo techo con mi pareja. Cuando en un hogar viven una artista plástica y un escritor, las conversaciones son constantes. En un principio, debo de admitir, intenté librarme de ellas, pero encontré que eran estimulantes y mejoraban la calidad de mi trabajo. También son herramientas para despejar la mente de estupideces y sembrar los pies en la tierra. Pero hay un montón de interrupciones que, en la anarquía de la soledad, nunca imaginé.
Son pequeños interludios sin importancia, pero devastadores, cuando la pluma vuela con viento de cola. Esa ilusión de escribir sin hacer caso de las manecillas se fue a la borda. La frustración tardó en desaparecer. Eran como misiles que me derribaban para atender a las obligaciones en tierra que parecen nunca terminar.
Me puse creativo para generar sistemas que, incluso, compartí. Funcionaban por un tiempo, pero el combustible del artista es el teatro y los dramas aparecían más rápido que las ideas. Unas veces llegaba a los vuelos dispuesto a despegar y la campana de la puerta sonaba. Los momentos más frustrantes eran en los que a penas me dirigía a la aeronave, cuando se suscitaba algo. La dinámica generó un mal hábito, del cual huía como mis perros lo hacen del baño: la oferta barata y banal de lo que vive en el internet. No le fue difícil a las redes sociales capturar a mi mente. Vivo tan distraído que cualquier mosca se roba mi atención.
El constante pajarear de videos cortos profundizó los bloqueos creativos. Cada vez que tomaba la pluma, aparecía la resistencia; buscaba satisfacción inmediata. El problema era evidente y, aun así, no tenía la fuerza de voluntad para tomar el vuelo. La confusión era impenetrable y me mantenía en tierra.
La absurda rutina me llenó de angustia por no tener avances aparentes. Esto, por la manera en que miraba mi progreso. Sentía que era un zángano. Años atrás, leí en una novela de Zola, que le escribió como mantra a su amigo Paul Cézanne: Nulla dies sine linea. Tomé un pedazo de cartulina, apunté el rezo y desde entonces está frente a mi mesa de trabajo. Antes de caer en el abismo de la inmediatez, escribía por lo menos una linea al día. En realidad, me obligaba a sentarme y escribir hasta que las palabras y las ideas perdieran sentido, alarma que me ordenaba parar. La medición era errónea: la hacía según las páginas escritas. Tenía dos razones para la práctica. La primera, nada bueno, se escribe cuando la musa no está de tu lado y tienes que recurrir a la lucidez; entonces, la lógica mata a lo místico. La solución es no detenerse y sacar todo lo que habita dentro de la cabeza. Es raro que de este ejercicio vomitivo saliera algo satisfactorio. Muchas veces lo tiré todo sin mirar atrás. Otras veces funciona. La segunda, era por caer en la falacia del mito de la productividad. Esa idea de trabajar con el físico de sol a sol.
La producción en serie no siempre está entrelazada con la calidad; el trabajo de la pluma depende de contemplar y pensar. Antes, cuando vivía solo, esos tiempos los podía disfrutar a mi antojo sin tener que convocarlos o tenerlos programados. Pero todo cambia y me adapté. Esos días en los que pasaba largas horas sin tener más conversaciones que las de dentro de la cabeza, quedaron atrás. Las mañanas son de pláticas enigmáticas con mi pareja. Despertamos con una lenta sinapsis a causa de los sueños que nos persiguen hasta el primer sorbo de café.
Y, aunque después de un momento de debate e intercambio de ideas, cada uno va a su universo a trabajar, no se pueden medir los avances del oficio con el pinchado de la tarjeta de entrada y salida. No sirve de nada cuando se escribe una novela o se pinta un cuadro o se esculpe. Es fácil caer en la trampa y copiar rutinas de otros artistas. Pero, descubres con el tiempo que muchos de los artistas ya realizados vivieron tan confundidos como uno o peor. Una vez hecha la comparación, no hay vuelta atrás para la cabeza dispersa; inicia un proceso de competencia, absurda, de la que no escapas sin un gran salto al vacío.
No se trata de caer suave como una pluma; la idea es caer de plomada y azotar contra el suelo. Ahí, tirado, intentas saber cuantos huesos aún quedan que te puedan sostener y ver si sales del hoyo. La palabra “NO” es la cuerda inquebrantable de la que te sostienes. Pero el exilio te dejó sin muchas personas y situaciones a las cuales puedes negarte. Lo único que resta es la familia, quien no duda en cargarte con la cruz de la culpa. “Lo siento, pero esta vez no puedo, tengo trabajo”. Estas palabras te salpican. Es un lenguaje distinto, y parece más cómodo, el de las personas con trabajo estable e ingresos firmes. Todos asumen sus horarios de compromiso laboral; fuera de estos, el resto de los mortales estamos disponibles para ellos. Para un escritor no es tan flexible el aire con el que sostiene sus alas al vuelo para acomodarlo en relación de otros. Cuando lo haces, la agonía por dejar en suspenso el tiempo de escribir, es insoportable.
Un factor que destruye toda planeación es la Pandilla Salvaje. En las últimas semanas, por un descuido y una obsesión por mantener su espíritu salvaje, recibí una prueba de los peligros de una jauría. Todo inició con un momento de cólera, en el que Mickey, una de las más ansiosas, huyó de mi lado. Detrás de ella se lanzaron como bestias asustadas sus compañeras. Me costó mordidas separarlas. Mi pareja y yo, asustados, cambiamos toda nuestra rutina para cubrir mi falta de no haberles enseñado lo básico de los límites y la convivencia. Este susto y el cambio rutinario entraron como veneno en nuestras mentes. La musa, que visita regularmente la casa, decidió por mantener su distancia por un tiempo; hasta que se establezcan las cosas.
Pero sabe que en este hogar es amada y a veces logró convencerla para hacer una visita por las noches. Para esa hora, la Pandilla Salvaje está cansada del día. No todas las noches hace acto de presencia. Pero aprendo el valor de la paciencia, mientras camino por el jardín, entre las sombras de la noche, para relajarme. Escribo, sin tener una meta en páginas o palabras, lo hago para mí. Para contar una historia que disfruto, y hambriento, dejo que alimente la imaginación. Pero el cuerpo se agota, aunque la cabeza no se detenga y quiera continuar. Por fin, un par de palabras aparecen mal escritas y las ideas ya se arrastran. Es tarde, me digo para convencer a mi espíritu de parar. Prometo que mañana será otro día a la vez que, satisfecho, leo la cartulina frente a mí: Nulla dies sine linea.